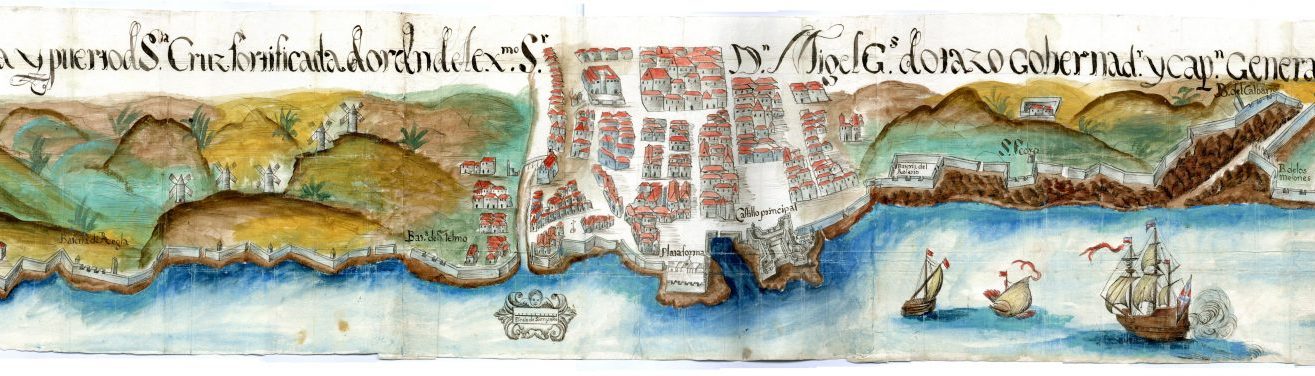Cuentos Canarios – La Gaviota – Benito Pérez Armas

—¡GAVIOTA! ¡Gaviota!… ¡Borrachina!…¡Ranea, ranea!… .
—¡Toma, toma!.. ¡Pa tus besos, eslambío!.. ¡Toma!… ¡Toma!…
Estos eran los diálogos que a cada instante se establecían entre la chiquillería de Arrecife y Felipa la Gaviota. Tres generaciones de muchachos la habían conocido y con todos sostuvo idéntica batalla. Era la distracción de los Vagos del muelle y de la pescadería.
— Este enjalmo está carenao con la caña— decían los marinos sexagenarios—y no vira la quilla. Es más viejo que la lancha de señó Miguel el prático.
Efectivamente; por Felipa, como suele decirse, no pasaban los años. Era siempre la misma vieja alta, de constitución hombruna, nariz rojiza y piel tostada por los soleros de las playas.
Sus hijas parecían más viejas que ella y sobre todo más destrozadas por el Vicio, al que se entregaron como su madre, cuando eran ninas, niñas calvas, en que la juventud aún no habia hecho sonar los clarines del amanecer.
Su naturaleza lo resistía todo. De muchacha había sido una morena provocativa de formas espléndidas, torneadas sin delicadezas artísticas, pero sólidas, firmes a las caricias del vicio que a ella llegaban como las olas a un peñasco.
Durante treinta años había sido Felipa la sacerdotisa que mantuvo el fuego del amor en todos los marinos jóvenes de Arrecife. Aquellos muchachotes fuertes, de una rudeza casi salvaje, cuando regresaban de las costas africanas después de un mes de ausencia, no pensaban sino en Felipa; en la hembra cuyo recuerdo les incendiaba la sangre, durante las faenas de la fresca y salazón; en la hembra garrida de pulpa lozana v ojos agresivos.
Felipa, como las cortesanas de Alejandría, vivía en los muelles y gustaba del amor en las playas. En verano dormía oculta entre las rocas; detrás del viejo castillo de San Cristóbal; donde, quiera que la arena fina y apelmazada de las riberas brindaba un lecho fresco y agradable. Todavía, a pesar de sus años y sus borracheras, solía verse solicitada por jovenzuelos de quienes podría ser abuela.
Muchas tardes, cuando las mareas eran grandes y los mariscos de las costas quedaban descubiertos, luciendo sus extrañas vegetaciones, Felipa armada de un arpón de verga se dedicaba a pulpear. Arremangada, con el agua hasta las rodillas, recorría hurgando covachas, revolviendo piedras, atisbando escrupulosamente en todos sentidos, las playas de los islotes próximos al puerto. Cuando cerraba la noche encendía el hachón de tea, y como un fantasma entre resplandores, que iluminaban las aguas del océano de modo variado y caprichoso, Felipa continuaba cogiendo pulpos, ensartando morenas y cangrejos… Entonces era cuando los jovenzuelos la buscaban temblando de emoción. Felipa dejaba de pulpear; los resplandores se extinguían…
El hacho ardía nuevamente, la silueta de Felipa tornaba a dibujarse entre los manchones de escarlata que sobre el mar y las rocas arrojaba la tea en combustión. La interrumpida faena continuaba. Para la Gaviota no tenía más trascendencia iniciar a un joven en las ofrendas del amor, que estrangular un pulpo: ¡las flechas de Cupido allá se iban con las barbillas del arpón! Eran los oficios de toda su existencia, las dos maneras de procurarse pan y aguardiente de caña. Este último no le abandonaba nunca, y de cuando en cuando, sacaba el tarrito para matar el frío.
—Por caá pulpo un buche—solía decir.
Debe saberse, para completar el retrato de Felipa, que pensaba en alta Voz, esto es, que sus soliloquios se exteriorizaban siempre por medio de la palabra.
—Trágatelo endino; trágatelo… ¡juisge una suta que rejos tiene!… No te lo dije, alma de perro que yo te lo enjilaba.. Lárgala, lárgala toda…
El cefalópodo, mientras tanto, estiraba y encogía desesperadamente sus ocho tentáculos, poniendo al descubierto las ventosas y movia locamente la cabeza convirtiendo en tinta las aguas de los charcos. Al final de la lucha, cuando la presa ya estaba en las manos, Felipa decía éstas o análogas frases:
—¡Bonito pértigo! Se lo llevaré al cura. Pero si no me da una fisca que se limpie… La compañera debe también estar entaliscáa po estas cuevas. ¡Como la trinque!…
Pescado para el caldo nunca le faltaba, porque los marinos por la fuerza de la tradición, y sin duda recordando antiguos favores, nunca le negaban ora una cabeza de sama, ora unos chirrimiles gustosos, ora un par de caballas.
Bien de mañanita se presentaba en la pescadería.
—Hoy te toca a ti, niño. No me vengas con fulas y galanas, como el otro día. ¡Anda, Cachimba! — Como cada marino tiene sus alias. Felipa no empleaba nunca el nombre de pila.
—¡Toma y quítateme delantre, Gaviota de los demonios!
—¡Sale; cómetelo tú si’quieres! ¡Un rascáis, valiente tiesto!… Ganas me dan de no mirarte más al josico!
—Cállate raquera, porque te lo estregó!…
La Vida de la Gaviota se deslizaba sin alternativas, cuando el Ayuntamiento de Arrecife nombró comisario de policía a un sargento de la guardia provincial, hombre de mala catadura y grandes energías. Llevado de sus prácticas militares no daba cuartel a la canalla, como él la apellidaba, y tenia en cintura a todos los vagos, calaveras y parrandistas del pueblo.
Como es lógico. Felipa era una víctima del arriscado e inflexible comisario. Casi todas las noches la hacia dormir en la prevención, o cuarto de los ratones, como allí le dicen, después de darla un par de pescosones, y la Gaviota lo odiaba furiosamente.
—Si lo cojo pa parte sola, sin sable, le bato las costillas de un tenicazo. ¡Rayos encendaos se lo coman!…
Un sábado por la tarde Felipa no podía mantenerse en pié. La amplia explanada del muelle estaba llena de cebollas, que muy pronto debían ser trasladadas a la bodega de un fragatón que salía para Cuba. Dos o tres camellos tendidos en tierra rumiaban tranquilamente, como si gozaran del éxtasis dionisiaco, con las caras vueltas a occidente, impasibles, viendo como se iba la luz del día, cómo avanzaba el crepúsculo… Felipa se ocultó entre dos montones de cebollas. Lo que es aquella noche se jeringaba el comisario; allí se estaba bien, al aire libre; después se trasladaría a su cuartucho o dormiría en la playa al socaire de uno de los lanchones varados…
En estas cavilaciones se perdía la buena de La Gaviota, cuando una niñita de cinco a seis años avanzó casi hasta el sitio del escondite.
Caminaba torpemente la criatura, y llevaba entre sus manos uno de aquellos tubérculos de que los muelles estaban llenos.
—¡Es la niña del comisario! —Pensó Felipa llena de terror. —Ese demonio debe estar por las veltas —y se acurrucó todo lo más posible.
Pero no era asi. La niña había ido al muelle en compañía de una criaduela que entretenida con otras de su jaez, se olvidaba de los deberes de su oficio.
Una docena de pequeñueias, cojidas de las manos, daban vueltas y más vueltas, cantando la siguiente cancioncilla, con monotonía desesperante:
Yo tengo un castillo
Matarile rile rile;
Yo tengo un castillo
Matarile rile ron.
La hija del comisario, moviendo sus píemecillas, corría tras la cebolla que poco antes llevaba en las manos. El tubérculo al llegar a la arista del muelle cayó al agua, y la inocente criaturita también. Nadie estaba por aquellos alrededores.
— ¡Concio que se ajoga!— gritó Felipa, y sin vacilar un instante se arrojó al agua en menos que se cuenta. Era una nadadora consumada, pero los años, las ropas y sobre todo la embriaguez, le robaban las; fuerzas… Bregó con furia un instante hasta apoderarse de la niña.
Después hubo un momento de angustia, de terror instintivo. Las escalerillas estaban distantes y era seguro que no podría llegar a ellas.
—¡«Dejar la niña nunca, concio»! Lo mejor era ganar la borda de uno de los lanchones, a pocos metros de distancia fondeados; ¡sí, si, a los lanchones!…
Avanzaba muy poco. Su situación era parecida a la de un barco Viejo, anegado de agua, que tuviera solo un remo para defenderse de las corrientes encontradas. Con el brazo izquierdo tenía asida a la criatura y luchaba con el derecho.
Por último, jadeante, desfallecida, casi asfixiada, llegó a la borda de uno . de los lanchones, y con impulso desesperado pudo arrojar dentro a la niña del comisario.
La Gaviota no tuvo más fuerzas. Quiso trepar, pero le fué imposible; las enaguas de bayeta roja se enredaron en el tolete o escálamo del remo de proa, y el cuerpo de Felipa quedó colgando; colgando y sumergido en las aguas, sintiendo los estertores de la muerte. Unas burbujas de espuma resbalaron por la superficie del cristal. ¡Eran producidos por el último suspiro de la infeliz perdida, que terminó su existencia con un hecho heroico, con un hecho que demostraba que todo en su corazón no era cieno!…
El guiñapo rojo dio el alerta a los primeros transeúntes, y el sacrificio de la infeliz Gaviota no fué inútil, se salvó la niña del comisario.
BENITO PÉREZ ARMAS. Publicado en la Atlántida 20 de mayo de 1928